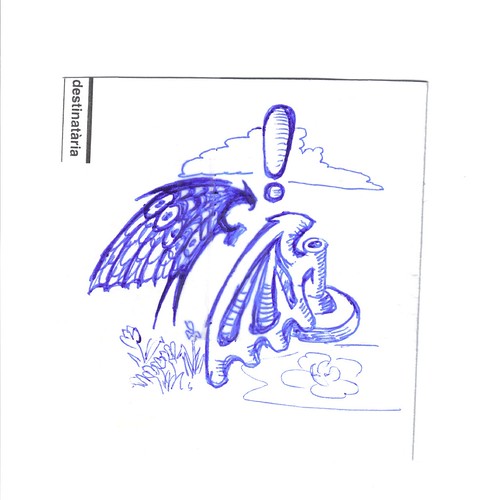Que duda cabe que la muerte forma parte importante de nuestros pensamientos mientras estamos vivos. Cualquier antropólogo explicaría entusiasmado la importancia de los ritos funerarios en el nacimiento de la cultura y la sociedad, probablemente de la inteligencia o al menos de la conciencia de la existencia.
A mi no deja de sorprenderme la veneración que se siente en las culturas mediterráneas por los muertos. Creo que no tanto por las ánimas, ni tan siquiera por el concepto casi tribal de «los antepasados» sino, propiamente por los muertos, los cadáveres, los huesecitos, el polvo.
Hoy se produce una parte importante de las ventas en las floristerías, la gente inunda los cementerios y se limpian y remozan las tumbas de los familiares. Tumbas sencillas, de una cruz en el suelo o una lápida en el nicho, o mausoleos de mármol, barrocos o postmodernos. Da igual. A mi no deja de parecerme una estúpida idolatría de las piedras, un apego, no al alma o al espíritu sino a la materia que a veces no muestra amor por el ser perdido, sino la vanidad del que se queda o peor, la última balandronada del que se fue.
Los muertos están muertos, no se comunican, no sienten ni padecen la dureza o la humedad de la tierra en que los dejamos. Una tumba es una ofrenda a Gaia en la que ‘el polvo vuelve al polvo’ y se convierte en abono de nueva vida. Y ya está. Para mi los difuntos viven en el recuerdo de los vivos, fomentado por el amor que les profesaron y sobre todo en las obras que realizaron, en aquello que contribuyeron a la sociedad, como artistas, científicos, trabajadores, padres o madres de familia, dejaron una huella de su conocimiento, de su creatividad, de su esfuerzo y de su amor. Da igual que les cubra la tierra, el mármol o aunque fuera el oro puro, da igual que hayan volado por la chimenea de un incinerador o se hayan esparcido sus cenizas por el monte, el mar o el desagüe de un retrete. Como dice el refrán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. La muerte forma parte del ciclo de la vida y tanto negarla como darle una excesiva importancia resulta una degeneración perversa.
Ni que decir tiene que no me preocupa en absoluto donde se enterró a mis abuelos, y los familiares y amigos vivos que no esperen que lleve flores a su tumba, quizás las ponga en casa o en el jardín y al verlas piense en los buenos momentos que pasamos juntos, en el afecto y amor que nos profesábamos, en las cosas que aprendí de ellos. Y si soy yo el que falta, espero que nadie necesite mi nombre en mármol ni marchitar unas flores para recordarme.
En estos días solo hay una cosa que me parece más estúpida que ir al cementerio a cumplir con el rito funerario mediterráneo y es dejarse llevar por la abducción que ejercen sobre nuestra sociedad las costumbres anglosajonas y revolcarse en el Halloween. Como si no tuviéramos suficiente con nuestras tonterías, adoptamos las de otros.